 En París, en la rue de Saint Dominique, hay una pequeña plaza a los pies de la iglesia del Bon Enfant, en la que por las tardes juegan los niños hasta que el sol abandona el último pico del Sacre Coeur y finalmente cae la noche sobre la ciudad.
En París, en la rue de Saint Dominique, hay una pequeña plaza a los pies de la iglesia del Bon Enfant, en la que por las tardes juegan los niños hasta que el sol abandona el último pico del Sacre Coeur y finalmente cae la noche sobre la ciudad.
En aquella diminuta plaza, de nombre Samuel Rousseau, entre las calles de Martignac y Casimir Périer, vivía un gato bicolor a los pies de un gran castaño, guarecido de las inclemencias del tiempo por una abertura considerable en las raíces del árbol. El señor Panda, como le solían llamar los niños de la plaza, era un aventurero y un juerguista de notable fama en el barrio. Era raro encontrarlo cualquier tarde en los alrededores de su hogar, pues siempre andaba zascandileando por los tejados y visitando a algunas gatitas, todas ellas de acomodada posición, quienes le solían esperar en las ventanas de los apartamentos en que vivían.
 Aun así, los niños de la plaza hablaban de él y todos conocían su existencia porque, a veces, cuando rascaban las horas y apuraban el crepúsculo, coincidían en la plaza niños y gato. Y cuando esto sucedía, lo miraban con admiración al tiempo que el gato se pavoneaba con actitud soberbia, meneándose garboso, de camino a su árbol. Así se las gastaba nuestro protagonista, diestro como pocos en el arte de trepar árboles y capaz de alcanzar las más elevadas chimeneas con prodigiosa agilidad.
Aun así, los niños de la plaza hablaban de él y todos conocían su existencia porque, a veces, cuando rascaban las horas y apuraban el crepúsculo, coincidían en la plaza niños y gato. Y cuando esto sucedía, lo miraban con admiración al tiempo que el gato se pavoneaba con actitud soberbia, meneándose garboso, de camino a su árbol. Así se las gastaba nuestro protagonista, diestro como pocos en el arte de trepar árboles y capaz de alcanzar las más elevadas chimeneas con prodigiosa agilidad.
Alguna que otra tarde, hastiado de tanta adoración gatuna y éxito social, decidía quedarse merodeando por su plaza, observando sibilino a las palomas que se acercaban al banco donde solía sentarse Monsieur Leblanche (de nombre Honoré) y desde el cual les tiraba migas y semillas de mijo, y donde también refunfuñaba mirando a los niños corretear sin descanso de un lado para otro.
 Más tarde, se acercaría el gendarme Antoine Ganet, como cada día, para decirle que estaba prohibido alimentar a las palomas, a lo que Monsieur Leblanche contestaría: «¿Y qué va a hacer, arrestarme?».
Más tarde, se acercaría el gendarme Antoine Ganet, como cada día, para decirle que estaba prohibido alimentar a las palomas, a lo que Monsieur Leblanche contestaría: «¿Y qué va a hacer, arrestarme?».
Y como aquello sucedía cada tarde del mismo modo, Antoine Ganet -a quien el señor Leblanche le caía en realidad muy bien- sonreía por dentro y se alejaba pensando: «Ciertamente, poco vamos a hacer».
Aparte de las palomas, al gato le gustaba el cartel de prohibición de perros que había en la verja de la plaza. Muy de continuo solía sentarse a mirarlo, pensando para sus adentros: «No me extraña en absoluto, pues los perros son, sin duda alguna, unas criaturas bastante estúpidas y maleducadas». Sin embargo, no había ni una sola tarde que el señor Panda pasara en su plaza en la que no se disturbara la paz de sus observaciones y divertimentos gatunos con los ladridos y jugueteos no de uno, sino de varios canes cuyos amos soltaban y dejaban correr a sus anchas por los jardines y los parterres, para evidente indignación del señor Panda, quien, en un casi mágico salto, se refugiaba en alguna rama de su castaño y se dedicaba a mirar con desidia.
Y así pasaban sempiternas las tardes en la rue de Saint Dominique, tal vez visitadas en alguna ocasión por algún turista extraviado que se quedaba de pronto fascinado por la belleza de la iglesia del Bon Enfant; o a veces por alguna señora que se sentaba a descansar y reposar las pesadas bolsas de la compra en alguno de los bancos.
Las tardes pasaban lentas y agradables para el gato, hasta que, en un atardecer de finales de septiembre, algo que no estaba en los planes de nuestro suave protagonista iba a suceder.
Era tarde, lo suficiente como para que los niños se hubiesen ido a sus casas, pero no lo bastante como para que no quedase luz en el cielo. Monsieur Panda había estado disfrutando de lo lindo con un enfrentamiento mantenido entre Honoré Leblanche y una señora del barrio, debido a que las palomas del anciano habían levantado el vuelo al tiempo que ella pasaba y, claro está, aquello la asustó.
En las ventanas de los apartamentos que daban a la plaza ya se oía el choque de los platos siendo fregados tras la cena. Aún no hacía frío de otoño, pero las primeras hojas apresuradas ya habían caído en la tierra húmeda del parque. Y las nubes, que unas horas antes habían dejado caer algunas gotas, se teñían de todos los tonos púrpuras y naranjas, troqueladas únicamente por los tejados de pizarra de los edificios y surcadas por algún que otro ave indefinida, cuya silueta se precipitaba a resguardarse en el campanario de Saint Eustache.
Tranquilo y perezoso, el señor Panda pensó que prefería acostarse pronto, ya se dirigía a su raíz cuando, de pronto, pudo vislumbrar una maletita naranja apoyada en el suelo. Aquello le sorprendió, pues era aquel un parque pequeño y no demasiado frecuentado. Y sobre todo, porque el gendarme Antoine Ganet hacía una exhaustiva ronda todas las noches buscando objetos extraviados para dar parte de lo que encontrara, cuanto antes, en la comisaría.
Pero aún le sorprendió más el hecho de que, en la penumbra, colgando del banco en cuyos pies se disponía la maleta, campaneaban las piernas de un niño ataviado con chubasquero y botas de agua. Un niño que miraba hacia el suelo con el gesto perdido y cuyo flequillo caía sobre sus ojos alicaídos, componiendo una imagen que conmovió al gato.
Ante semejante situación, pensó en llamar de algún modo al gendarme Ganet, aunque desechó rápidamente la idea, puesto que hacía rato que se había marchado y probablemente ya estaría en casa, sin uniforme ni nada. Y bien sabía que vivía lejos, más allá de Trocadéro, pues conocía a una gatita por aquellos lares y alguna que otra mañana se habían encontrado por el barrio, ignorándose como solían hacer en el parque, pero sabiendo muy bien quiénes eran y respetándose, inclinando Antoine la cabeza en un gesto de sorpresa que parecía decir: «¿Este gato me ha seguido hasta mi casa?»; mientras que Monsieur Panda pensaba: «¡Seguro que este humano no tiene mejor cosa que pensar que estoy aquí porque le he seguido!».
 El caso era que no podía ir a buscar a Antoine y desde luego tampoco podía dejar al niño perdido y desatendido. Así que se acercó a él y se le quedó mirando.
El caso era que no podía ir a buscar a Antoine y desde luego tampoco podía dejar al niño perdido y desatendido. Así que se acercó a él y se le quedó mirando.
El niño, que no tendría más de seis años, levantó la mirada y sonrió con el gesto torcido:
̶ Vete
Pero el gato no se movió.
̶ ¡Que te vayas!
Impertérrito, el gato le miraba.
̶ ¿Qué quieres?
El gato se acercó más y empezó a restregarse por las piernas del chiquillo. Y de un salto, se colocó a su lado en el banco. Sin parar de ronronear, metió la cabeza bajo el brazo del niño hasta que consiguió que le acariciara detrás de las orejas. ¡Nunca antes el señor Panda había realizado un acto como aquel!, y mucho menos en una situación en la que no estuviese implicada una lata de atún.
̶ Bueno, al menos parece que me he echado un amigo ̶ dijo Guillaume, que era como se llamaba el niño ̶ ¿Me han abandonado, sabes?, me han dado mis cosas y me han dejado aquí.
El gato abrió sus ojos verdes en gesto de sorpresa.
̶ Debería ir a la policía, pero realmente no me quieren en casa, así que no voy a volver, y al final acabaré en un orfelinato o algo peor. Aquí estoy bien, puedo vivir aquí.
El gato se posó en su regazo de un salto, le miró fijamente y le hizo recapacitar. Estaba claro que aquel niño no tenía el pelo necesario para pasar un invierno en las calles de París.
̶ Qué tontería, Guillaume –se dijo a sí mismo. Monsieur Panda inclinó ligeramente la cabeza al escuchar el nombre del niño ̶ Sí, me llamo Guillaume, ¿no te lo había dicho?… En muy poco tiempo hará mucho frío, y no puedo vivir en la calle, ¿qué voy a hacer? –y el gato asintió bajando la cabeza.
Desconcertado, el gato se puso a calibrar dónde podría llevar a aquel niño, aunque fuera sólo por aquella noche, puesto que ya la oscuridad les había abrazado por completo.
Recordó que los Leprince-Roland estaban de vacaciones hasta octubre, y lo que era más importante, vivían en un bajo, puesto que, bien lo sabía él, los humanos ni siquiera son capaces de alcanzar una ventana en un primer piso de un salto. Recordaba que Fifí, la gatita de los Leprince-Roland le había invitado a entrar por una gatera situada en la puerta de la cocina que daba a un patio interior del inmueble.
De un salto, se colocó detrás de Guillaume y empezó a empujarle con la cabeza.
̶ ¿Qué haces? ̶ dijo Guillaume, sorprendido al verse de pie, empujado por un gato, quien de pronto ya estaba en el suelo, mirándole e increpándole con su paso firme y miradas constantes al niño para que le siguiera.
Atónito, el niño asumió que el gato le estaba pidiendo que le acompañara, no era ese el modo en que pensó que acabaría el día. Cogió la maleta y caminó tras el gato, quien, al escuchar el ruido metálico de la portezuela del square supo que su vida ya nunca volvería a ser la que era.
La casa de los Leprince-Roland era una antigua vivienda de portería, toda la planta baja del edificio remodelada y modernizada. Lo que fuera una laberíntica vivienda bastante angosta se había tornado un impresionante loft diáfano de diseño al fusionar las dependencias de la portería con una serie de espacios que el edificio destinaba al almacenaje y con los que también se habían hecho los Roland.
De aquel refugio apolillado lo único que quedaba era la puerta que conectaba la cocina con el patio comunal de la vecindad. Y por aquella razón (y no por otra) los Leprince-Roland decidieron comprar un gato, puesto que no podían permitirse el lujo de tener una puerta con gatera, sin un gato que la justificase. Cierto es que hubiera sido mucho más cómodo adquirir una nueva puerta, pero Agnès Leprince-Roland consideró un gesto de estilosa determinación el dejar la puerta original, para subrayar el hecho de que, tras ella, existía un mundo al que no deseaba pertenecer, un festival de ventanas con tendederos que llovían sobre el patio comunitario, cuyo único acceso era aquel batiente que clausuraba y confinaba al olvido toda aquella rudimentaria realidad.
Así las cosas, gracias a la petulante afición de diseñadora de interiores de Madame Roland, Monsieur Panda podía muy bien colarse dentro del mundo a primera vista impenetrable de los nuevos ricos de París. Y lo hacía del modo más sencillo, por la puerta y sin llamar.
Sigiloso y preciso, no tardó en escalar la fachada del edificio.
–Benditas volutas y ornamentaciones que los humanos se empeñan en poner en sus casas ̶pensó.
Y desde el tejado, el paso al patio interior era, si cabía, aún más fácil, al disponer de canalones, repisas de ventanas y tendederos. Muy torpe tenía que ser un gato para no llegar a la puerta con gatera.
Sólo quedaba la hoja de la ventana entre el gato y los ojos atónitos del niño que no daba crédito a lo que veía. Pero las ventanas son fáciles para un gato que ha visto demasiados apartamentos, sobre todo, para un gato que ha entrado invitado en muchos apartamentos aunque nunca por sus dueños, sino por sus gatas. En esos casos, más le vale a un gato listo aprender a abrir ventanas.
Aquella noche durmieron juntos, abrazado el niño al gato y fue la primera vez que cualquiera de los dos sentía el calor de un arrullo nocturno.
La mañana no tardó en llegar y afortunadamente, la despensa estaba bien repleta de abastecimientos. Ahora fue Guillaume el que devolvió el favor y le dio de comer al gato todo lo que éste deseó.
Aquél sí que fue un buen desayuno: leche, cereales, latas de atún y bonito y chocolate… ¡Hasta el gato probó una onza! ̶ aunque no le gustó ̶ . Nunca en toda su vida había disfrutado tanto una comida como aquella que compartieron.
Después de desayunar, Guillaume se duchó. Mientras, el gato le miraba y de vez en cuando, asomaba la cabeza por detrás de la cortina y se mojaba los bigotes.
Una vez aseados, con la maleta en ristre, Guillaume saltó por una ventana que daba a un callejón y esperó mientras Monsieur Panda deshacía todo el camino y borraba las pruebas de su estancia en la casa de los Leprince-Roland.
Cuando el gato estaba nuevamente a los pies de Guillaume, éste le dijo:
̶ Debería ir a buscar una comisaría o algo, algún policía y pedir auxilio. Voy a sentarme allí –dijo, señalando el banco de la plaza de Samuel Rousseau ̶ y esperaré a que pase un policía.
Nervioso, su amigo de cuatro patas, se adelantó y clavó sus grandes ojos verdes en los de Guillaume, y se podía interpretar en ellos un “no te muevas de aquí hasta que vuelva”.
Aquél día era miércoles, el sol despuntaba tímidamente de entre unas nubes rezagadas y la ciudad se desperezaba en rosa, como si hubiese estado durmiendo más de cien años. El gendarme Antoine tardaría en llegar, pues los miércoles sólo rondaba por las tardes. Tendría tiempo, seguro que sí, tendría que ser así.
En su mente gatuna, organizó un plan de acción, no podría irse muy lejos, y sólo podría visitar a sus amigas más acomodadas, pero… ¿no era cierto que los humanos siempre estaban diciendo que deseaban tener un niño? Pues éste que les iba a ofrecer era el mejor ejemplar que se podría encontrar.
Lo que Panda no esperaba es que todas fueran a decir que no. Bien acomodadas entre cortinajes de tafetán, bien postradas en alfombras persas del siglo XVII, bien apoltronadas en grandes cojines de seda sobre butacones Louis XVI.
̶ ¡Imposible! Los niños resultan muy caros -dijo mademoiselle Chatonne, que aquella mañana vestía un exquisito jersey de Chanel para mascotas.
̶ Mi amor… nos encantaría tener un niño en casa, pero no va a poder ser, habría que vacunarlo y todo… y mi dueño no tiene tiempo para un niño ̶ dijo Fantine, la gata persa de un adinerado dramaturgo fan incondicional de los musicales y poseedor de un pésimo gusto para nombrar animales.
Unos minutos más tarde, Genevieve Von Miau, le decía a Monsieur Panda que conforme estaban las cosas en su casa, un dúplex de seis habitaciones, era imposible mantener a un niño.
Mientras el gato se recorría todos los hogares que consideraba dignos de un niño como Guillaume, éste seguía sentado en la plaza de Samuel Rousseau. Estuvo leyendo durante horas un volumen de La vuelta al mundo en ochenta días y pensando en si habría malinterpretado la mirada del gato y que en realidad, el felino no había querido más que despedirse.
Y entonces, lloró.
Contra todo pronóstico, no fue Antoine Ganet quien encontró a Guillaume llorando en el banco, sino Monsieur Leblanche, que aquella tarde llegó muy pronto a su cita con las palomas. En un primer instante, su reacción fue de enfado al ver que su banco estaba ocupado, pero no tardó en percatarse de que, evidentemente, aquel muchacho tenía un gran problema.
Honoré era un hombre enjuto, parco en palabras, podría decirse que desagradable, pero aquella fachada, como los gruñidos del gigante antipático de Wilde, no eran sino el resultado de un alma sensible demasiado demacrada por la soledad.
El señor Leblanche se sentó al lado del niño. Al segundo, todo el banco estaba rodeado de palomas.
Guillaume reaccionó y sonrió al ver a las aves, miró a su nuevo compañero. Vio su pelo canoso peinado hacia atrás, las arrugas de los bordes de sus ojos y sintió un aroma agradable a perfume caro.
Sin mediar palabra, el señor Leblanche metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de tweed que llevaba y se sacó un puñado de migajas de pan seco, que le ofreció a Guillaume, y éste se las tiró a las palomas, que se revolucionaron, montándose las unas sobre las otras, peleándose para conseguir un mendrugo.
En aquél momento, pasaron dos mujeres con tacones de aguja, al acercarse al banco, ambas dijeron, engolando la voz como si se tratara de una letanía:
̶ ¡Qué repugnancia!
Y arquearon sus caminos para pasar lo más lejos posible de la marabunta de aves. El señor Leblanche miró a Guillaume con un gesto pícaro en sus ojos azules y batió palmas con firmeza y sonoridad y todas las palomas, alborotadas, levantaron el vuelo, y aquellas dos mujeres estallaron en gritos y aspavientos con sus bolsas, para evitar que las palomas se les enredaran en el pelo. Una de ellas clavó el tacón en el barro, se quedó descalza y metió el pie en un charco, profiriendo insultos y maldiciones al anciano, quien, al lado de Guillaume, se reía a carcajada limpia.
En aquel instante, Monsieur Panda estaba llegando a la plaza, cuando, de repente, vio levantarse a una bandada de pájaros de entre el núcleo de árboles. No lo podía evitar, por un momento, se olvidó de la desilusión y la tristeza, mirar a las palomas, le ponía contento.
Saliendo de la iglesia, Madame et Monsieur Moureau vieron al gato petrificado en mitad de la calzada. Y también vieron un Mercedes descapotable acercándose a velocidad vertiginosa hacia él.
Sandrine Moureau gritó al conductor:
̶ ¡Cuidado!
Pero el conductor, lejos de notar un bache o el grito de la mujer, continuó su marcha.
El joven matrimonio corrió hacia el gato gritando e insultando al conductor, quien ya había desaparecido entre los recovecos de la rue de las Cases.
Monsieur Leblanche y Guillaume escucharon el escándalo, vieron al matrimonio correr hacia la calzada y se apresuraron a ver qué ocurría. Sin haber llegado, Guillaume pudo ver al gato yacente en mitad del firme de la carretera, con los ojos verdes abiertos, impregnados de satisfacción, como si aún tuviera impresa en ellos la imagen de las palomas revoloteando de entre los árboles de la plaza de Samuel Rousseau.
Guillaume se arrancó a llorar y se abrazó a la pierna de Monsieur Leblanche.
̶ ¿Qué ha pasado?- preguntó Honoré.
̶ Un desaprensivo que ha atropellado a este pobre -dijo Sandrine.
̶ Qué pena, éste era Monsieur Panda, una leyenda en el barrio, no tenía dueño, andaba siempre solo…, era muy especial ̶ aclaró Honoré.
Guillaume se despegó un segundo de la pierna y dijo, entre sollozos:
̶ Era mi amigo, estaba ayudándome a encontrar un sitio donde vivir.
Monsieur Roman Moureau miró fijamente al chiquillo y se agachó:
̶ ¿Qué es eso de buscar un sitio donde vivir?
̶ Mis padres me abandonaron, no tenía donde vivir, y este gato había ido a buscarme un hogar.
Roman, indignado, ni siquiera respondió, cogió la maleta naranja al tiempo que Sandrine le daba la mano al niño. Mientras, Honoré tomaba en sus manos el cuerpo inerte del señor Panda. Laso, minúsculo, parecía derretirse entre las manos agrietadas del anciano.
Al señor Panda, lo enterraron en la raíz de su castaño, y aquella tarde ningún niño correteó por la plaza y ningún perro ladró. El cielo se había cubierto y Antoine Ganet permitió aquel enterramiento ilegal. Al castaño, aquella noche, se le cayeron más hojas de las que cabía esperar. Y la noticia se corrió por todo el barrio, por lo que multitud de gatitas pasaron horas, incluso días, suspirando a las ventanas, esperando en balde que su romántico aventurero apareciera tras de ellas en una visita fugaz. Poco importó que sus amos se preocuparan por la repentina depresión felina que padecieran todas las gatas de los alrededores de la calle Saint Dominique.
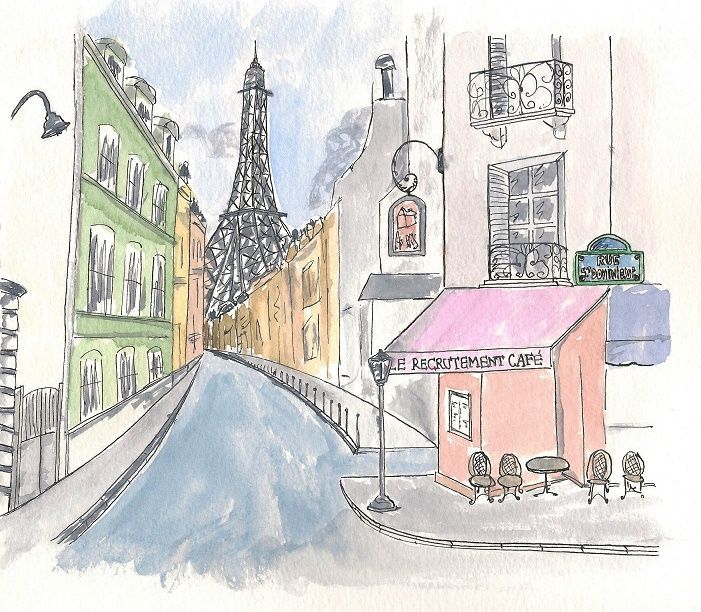 Los Moureau adoptaron al pequeño Guillaume, quien siempre, a partir de entonces, fue querido y cuidado en su nuevo hogar.
Los Moureau adoptaron al pequeño Guillaume, quien siempre, a partir de entonces, fue querido y cuidado en su nuevo hogar.
El niño de la maleta naranja continuó yendo a la plaza de Samuel Rousseau a visitar a Monsieur Panda, y allí siempre se encontraba con Honoré Leblanche, y juntos reían, se contaban historias y se acordaban del gato.
Y Monsieur Honoré Leblanche nunca más volvió a estar enfadado.
Relato de Luiscarlove. Ilustraciones de Ruth Roncero.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales



