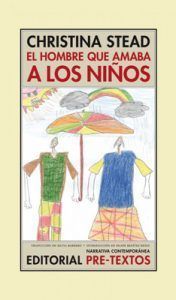
En los mejores cuentos infantiles no hay ni un gramo de amor familiar: los padres son seres viles que dejan a sus hijos a merced del mal sin ningún arrepentimiento. Y sin embargo, para la mayoría de los niños esos cuentos han sido la puerta de la literatura y, en parte, de la vida. La escritora australiana Christina Stead (1902-1983) escribió un terrible cuento para mayores de padres bondadosos y abominables, de hijos tan inocentes que parecen monstruos irracionales. El hombre que amaba a los niños (The Man Who Loved Children, 1940) es una gran novela que hay que leer para recordar que las mayores aberraciones pueden cometerse de puertas hacia dentro, en el acogedor y asfixiante seno familiar.
La historia se desarrolla en un momento también terrorífico: 1936. Pero hay una persona que es capaz de ver lo que los demás se niegan a comprender por la ceguera de sus pensamientos: él es Sam Pollit, hombre éticamente intachable, padre de seis hijos, marido paciente, amante de las libertades y el progreso, defensor de la eugenesia: solo en un mundo tan perfecto como el que él concibe tienen cabida las mentes más preclaras, los espíritus más progresistas, las conciencias tan perfectas como la suya. El resto de la población, el 90%, debería ser gaseado.
A su lado, habitando una cómoda casa de Washington, su mujer, Henny, mujer caprichosa descendiente de una familia adinerada, abocada ahora a la miseria que gana su marido, derrochadora nata, siempre enferma, siempre metida en su habitación por tal de no soportar los discursos interminables y optimistas de su marido, deseosa de una vez por todas de acabar con Sam y toda su prole con un cuchillo de cocina.
Y entre ellos, los niños: la mayor, Louie, una chiquilla de doce años, hijastra de Henny, que se hace cargo de las tareas del hogar, de mantener la convivencia en esa casa donde cinco niños más viven inocentes escenas en las que su madre y su padre discuten sin cesar, se reprochan cualquier cosa, no se aguantan pero tienen que aguantarse porque para Sam la familia es la base de su tierra prometida y para Henny no es más que la cueva donde poder lamerse las heridas a la espera de que su adinerado padre muera para poder disfrutar de su herencia.
Si en Walt Whitman el amor a la democracia y a la libertad es un canto expansivo lleno de alegría, en Sam Pollit es un medio para civilizar el mundo según su criterio, ajeno a los fanatismos religiosos, a las viejas costumbres caducas. En la naturaleza y en la tecnología se haya el futuro del mundo, pero parece que nadie quiere darse cuenta: por eso es el mayor profeta de su casa, el que se dedica incansablemente a sermonear a sus hijos pequeños acerca de las excelencias de su propio padre. Es, según su mujer Henny, el Gran Yo Soy, el iluminado, el mesiánico padre que tarda en comprender que, si bien Cristo nunca llegó a habitar la tierra, él puede ser ese Hombre Deseado que proclamará la Verdad algún día a través de las ondas radiofónicas, como hubiera hecho Jesús en estos tiempos.
Sam siempre tiene una palabra nueva que inventar para tratar de descubrir el mundo a sus hijos pequeños; siempre tiene un diminutivo para nombrar las cosas o las personas. Todos los siglos pasados únicamente han servido para que un solo hombre en Norteamérica comprenda la Verdad, y esa Verdad la posee él. Y mientras, sus hijos lo escuchan embelesados, creyendo en las profecías de su padre y en el cariño de su madre.
Uno se adentra desprevenido en la novela, y entre tanta palabrería, tarda en entender que aquello a lo que está asistiendo es a una monstruosa representación del egoísmo, una vomitiva escena que no cesa y en la que esos niños participan engañados por el calor familiar. También es verdad que en muchos momentos esa palabrería da paso a otras escenas menos idílicas, cuando sus padres se abofetean, cuando su madre llama a todos sus pequeños hijos con un gong para que asistan al infierno y se enteren bien de la monstruosidad en que puede convertirse un matrimonio.
Esta novela no tiene trampa: nada es tremendo ni repulsivo en sí. Vemos crecer a los hijos en la creencia de que sus padres son las mejores personas del mundo y vemos a los padres en la seguridad de que están dando la mejor educación a sus hijos. Pero todo lo que puede ir mal, terminará mal: el viejo padre de Henny muere dejando en herencia a sus hijos una gran deuda que tardarán años en saldar; Sam se queda sin trabajo, envidiado por su insoportable fervor por el futuro. La familia tiene que dejar Washington, la capital del mundo libre y civilizado según Sam, para tomar una casita medio derruida en un barrio marginal de Baltimore.
Sin trabajo, Sam se dedica cada vez más asfixiantemente a sus hijos, los adiestra en los misterios de la Verdad, se convierte en sus sombras, y los hijos van creciendo y la mayor va adentrándose en la adolescencia entre la pobreza y el idealismo que le ha metido su padre en la cabeza, en el que no cree y por el que se pone de parte de su madrastra. No hay un solo papel, un solo poema o un pensamiento escrito en su diario que su adorable padre no encuentre entre sus pertenencias y muestre en público al resto de los hermanos, para demostrar que su querida y pequeña Louie es una mente atontada que se ha ido alejando de sus maravillosas enseñanzas. Ya quedan pocas salidas para la adolescente Louie: o abandona su casa con apenas trece años, o envenena a sus padres. Solo tiene que hacer lo que le han enseñado a hacer en su monstruosa familia, como si fuera un instrumento del destino: el resultado final de tantos discursos vacíos y tantas peleas contempladas.
El hombre que amaba a los niños es una obra maestra del suspense: sabemos que en esa familia se esconde una bomba de relojería que tarde o temprano terminará por explotar, pero en cambio solo encontramos empalagosas palabras del padre e indolentes gestos de la madre, unos niños que no saben por qué hacen lo que hacen y una miseria de la que inexplicablemente van saliendo sin ningún dólar que entre por la puerta familiar.
Cuesta trabajo llegar al final de esta deslumbrante novela porque es de un meloso terror insoportable. Al final comprendemos que esos padres de los cuentos infantiles que abandonaban a sus hijos en el tenebroso bosque formaban una familia como ésta, irreprochablemente feliz, conmovedoramente unida, abominablemente corrupta.
El hombre que amaba a los niños. Christina Stead. Pre-Textos.
 Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales
Cicutadry Reseñas y Recomendaciones literarias, cinematográficas y musicales



